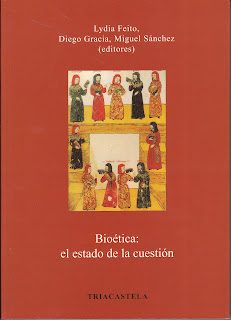EL PROXIMO NUMERO DEL BOLETIN APARECERA EN SEPTIEMBRE 2012
INDICE.-
Noticias.- INTERNATIONAL
CONFERENCE ON COMMUNICATION IN HEALTHCARE 2012
XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)
Comentario de libros.- Solomon RC. Espiritualidad para escépticos.
Paidós Contextos. Barna 2003.
Molins Roca, J. Coaching y salud. Pacientes y médicos:
una nueva actitud. Plataforma Editorial. Barna 2010.
Webs de interés.-
The American Academy on
Communication in Healthcare (AACH)
Artículo comentado.- Por qué
nos gusta hablar de nosotros mismos.
NOTA IMPORTANTE: PROXIMO NUMERO, SEPTIEMBRE 2012.
------------------------------------------------------------------------
Noticias.-
4-7 September 2012, University of St Andrews, Scotland,
UK
XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC) Bilbao 12,13,14 de Junio. Nos invita
a debatir juntos sobre el tipo de médico de familia que necesita la sociedad
del siglo XXI.
Editorial Triacastela y Casa del Llibre tienen el placer de invitarle a la presentación de La mirada de Proust. Redención y palabra de Víctor
Gómez Pin. Eduardo Mendoza y Victoria Camps conversarán con el autor sobre las tesis que expone en su obra en la Casa del Llibre (Passeig de
Grácia, 62).
Comentario de libros.-
Solomon RC. Espiritualidad para escépticos.
Paidós Contextos. Barna 2003.
Solomon falleció hace 5 años
(2007), a los 67 años. Fue profesor de filosofía en la Universidad de
California, dejando unos 40 libros de los que destacan: In the Spirit of Hegel (Oxford, 1983); From Hegel to
Existentialism (Oxford,
1987); About Love: Reinventing Romance for
Our Times (Simon &
Schuster, 1988; Not Passion's Slave: Emotions and Choice (Oxford, 2003); What Is An
Emotion?: Classic and Contemporary Readings (Oxford, 2003); Living with
Nietzsche (Oxford, 2003); Thinking
about Feeling: Contemporary Philosophers on Emotions (Oxford, 2004); Dark Feelings, Grim
Thoughts: Experience and Reflection in Camus and Sartre (Oxford, 2006); True to Our
Feelings: What Our Emotions Are Really Telling Us (Oxford, 2006) que ha sido traducido
como “Etica emocional”.
 |
| Robert C. Solomon |
Solomon reinterpreta también las religiones, demasiado ancladas en
cuestiones de creencias, para apostar por religiones espirituales en las que su
fundamento resida en una “interioridad apasionada” (Soren Kierkergaard). La
espiritualidad “es autorrealizativa” (pág 48) por lo que nada peor que una
disciplina externa (dogmática) para dejarla en una cáscara sin sentido. Sin
embargo Solomon respeta la liturgia de las religiones, porque inducen estados
de reflexión propicios para esta transformación del “yo”.
Uno de los puntos cardinales de la espiritualidad es dar significado y
valor a la vida. Ahora bien, “el significado de la vida no debe medirse por
nada externo a la vida, sino por cómo vive y aprecia uno la vida en sus propios
términos” (pág 52), eso es, en las condiciones en que la vida nos es dada. No
se trata de trascender a la vida, de pergeñar en una inmortalidad imposible,
sino de “trascendernos a nosotros mismos en la vida”. En este punto Solomon se
acerca a posiciones budista cuando afirma que la espiritualidad es vivir mas
allá de uno mismo para alcanzar un estado de “no yo”. “lo que se opone a la
espiritualidad no es el naturalismo o el secularismo, o incluso el
materialsimo, sino el mezquino egoísmo, la vanidad, la vulgaridad”.
A partir de este marco Solomon analiza facetas de la espiritualidad: como
pasión, como confianza cósmica, como racionalidad, (en la medida en que nos
razonamos, nos construimos mas y mejor). Finalmente en los 3 últimos capítulos
pone a prueba la espiritualidad: en la desgracia, la fatalidad y la muerte. La
espiritualidad, nos dice, es gratitud y humor, una pizca de heroísmo cuando
estamos confrontados al Absurdo, y “un compromiso apasionado con los detalles y
las personas que forman parte de nuestras vidas” (pág 145). Esta actitud de
agradecimiento se entiende si partimos de la base de que “no tenemos derecho a
exigirle nada al mundo” (pág 146).
 Ahora bien adaptarse al destino no significa renunciar a la libertad y a la
responsabilidad. “Esforzarse por cambiar la propia personalidad (...) acaba por
constituir una parte esencial del propio caràcter (en cuanto a resolución o
determinación)”, pag 157. Acomodarnos a
lo que percibimos “defectos” en nuestra manera de comportarnos o de
sentir, es la esencia de la mala fe
(entendida a la manera de Sartre).
Ahora bien adaptarse al destino no significa renunciar a la libertad y a la
responsabilidad. “Esforzarse por cambiar la propia personalidad (...) acaba por
constituir una parte esencial del propio caràcter (en cuanto a resolución o
determinación)”, pag 157. Acomodarnos a
lo que percibimos “defectos” en nuestra manera de comportarnos o de
sentir, es la esencia de la mala fe
(entendida a la manera de Sartre).
Una aportación de Solomon es proponer dos miradas a nuestra evolución como
personas: podemos contemplar nuestras vidas bajo el paradigma del destino o de
la suerte. Si estamos “predestinados” a ser algo, a tener tales hijos, tales
amigos, todo gana un determinado sentido. El azar carece de sentido, por ello
nos esforzamos en tener suerte, porque la suerte es un azar “a posta”, un azar
amaestrado, conducido por fuerzas desconocidas pero no ciegas. En el colmo de
los malabarismos podemos imaginar que estamos predestinados a tener suerte. En
el fondo necesitamos la idea de suerte para no abandonarnos al pesimismo o al
fatalismo, nos dice Solomon. La espiritualidad, concluye, no es difuminar
nuestro “yo” en una conciencia universal, sino trabajar nuestra manera de ser
para transformarnos en la mejor versión de nuestro “yo”, mediante una expansión
en la manera de percibir y pensar el entorno, las personas y animales que nos
rodean, la naturaleza y la sociedad. Comprender a los demás no solo en su
sufrimiento, sino también en la alegría.
Francesc Borrell
Barcelona.
Molins Roca, J.
Coaching y salud. Pacientes y médicos: una nueva actitud. Plataforma Editorial.
Barna 2010.
 |
| J.Molins |
Tal vez la mejor síntesis del libro consista en explicar
de manera sumaria como procedió la doctora a abordar un paciente con
fibromialgia.
 El libro nos explica que se trata de un paciente varón de
38 años diagnosticado de fibromialgia. Ambos datos sorprenden: sexo masculino y
una edad inhabitual. Lo primero que nos viene a la mente es que debería ponerse
en duda el diagnóstico. Pero admitamos que la autora ha enmascarado el caso y
se trata de una paciente de mayor edad… La técnica se inicia solicitando al (o
la) paciente que identifique factores que mejoren los dolores, y animándola a
usar lo que ya ha descubierto. El terapeuta se ayuda de un dibujo en que se
muestra un monstruo y se le pide al paciente: ¿cómo podemos reducirlo de tamaño
para controlarlo? La conversación con el paciente deriva en una tendencia a darle
muchas vueltas a las cosas, en especial las que le provocan ansiedad. Entonces
la terapeuta le sugiere que en lugar de rechazar e intentar evitar el objeto de
preocupación , “le permitas que entre, pero después no dejes que se encalle
sino que debe circular como si viajara en tren”. Finalmente le invita a
realizar algo así como un diario en el que exprese los pensamientos
angustiantes, y luego los encierre en el diario: “aquí ya no molestareis hasta
mañana”.
El libro nos explica que se trata de un paciente varón de
38 años diagnosticado de fibromialgia. Ambos datos sorprenden: sexo masculino y
una edad inhabitual. Lo primero que nos viene a la mente es que debería ponerse
en duda el diagnóstico. Pero admitamos que la autora ha enmascarado el caso y
se trata de una paciente de mayor edad… La técnica se inicia solicitando al (o
la) paciente que identifique factores que mejoren los dolores, y animándola a
usar lo que ya ha descubierto. El terapeuta se ayuda de un dibujo en que se
muestra un monstruo y se le pide al paciente: ¿cómo podemos reducirlo de tamaño
para controlarlo? La conversación con el paciente deriva en una tendencia a darle
muchas vueltas a las cosas, en especial las que le provocan ansiedad. Entonces
la terapeuta le sugiere que en lugar de rechazar e intentar evitar el objeto de
preocupación , “le permitas que entre, pero después no dejes que se encalle
sino que debe circular como si viajara en tren”. Finalmente le invita a
realizar algo así como un diario en el que exprese los pensamientos
angustiantes, y luego los encierre en el diario: “aquí ya no molestareis hasta
mañana”.
Los encuentros con los pacientes se describen con cierto
detalle, reproduciendo los diálogos. En un Apéndice final se sintetizan las
diversas técnicas usadas en los casos clínicos que se abordan en la obra.
En relación a la práctica clínica de un médico de
Atención Primaria debemos apuntar la siguiente idea: es diferente que el
paciente vaya a un especialista que le verá en un número limitado de visitas, a
que sea visitado por un médico con el que se verán las caras durante años. Este
último escenario configura un pacto de relación con pros y contras que dan un
giro muy interesante a este tipo de técnicas. Pero este es ya otro tema. El
libro se lee con agrado e insisto, podría caber perfectamente en el paradigma
de entrevista motivacional.
Francesc Borrell
Barcelona.
Webs de
interés.-
 Comentamos en esta ocasión el portal de : The
American Academy on Communication in Healthcare (AACH)
Comentamos en esta ocasión el portal de : The
American Academy on Communication in Healthcare (AACH)
Se trata de una asociación de profesionales de la salud,
mayoritariamente especializados en educación médica y –sobre todo- de formación
en habilidades de comunicación. Publican
4 números de su revista “Medical Encounter”, una revista que está a libre
disposición en:
 |
| Curso On line de AACH |
La suscripción a este curso es por un año.
En Septiembre de 2012 organiza junto a EACH la
Conferencia Internacional de Comunicación y Salud, en Escocia:
La Redacción.
Vídeo
comentado.-
Abraham Verghese: El toque de un doctor
 Abraham Verghese es un reconocido
médico internista –y excelente orador- que apuesta por un acercamiento al
paciente basado en la honestidad y la liturgia. Quizás la primera palabra
resulta bastante obvia, y lo que añade
tensión en el mensaje es usar la otra, “liturgia”. Permitamos que sea usted, amigo lector, quien
descubra el valor de la liturgia en el acto médico. Una delicia comprobar como él mismo transmuta
una charla en liturgia.
Abraham Verghese es un reconocido
médico internista –y excelente orador- que apuesta por un acercamiento al
paciente basado en la honestidad y la liturgia. Quizás la primera palabra
resulta bastante obvia, y lo que añade
tensión en el mensaje es usar la otra, “liturgia”. Permitamos que sea usted, amigo lector, quien
descubra el valor de la liturgia en el acto médico. Una delicia comprobar como él mismo transmuta
una charla en liturgia.
La Redacción.
Artículo
comentado.- El placer de
hablar de uno mismo9
Hablar de uno mismo gusta al punto de resultarnos a veces
soporífero… ¿Tiene una base neurológica esta propensión a revelar emociones y
sentimientos? Para responder a esta
cuestión analizaremos varios artículos de Mitchell y Tamir.
Jason Mitchell1
estudia las áreas de la corteza cerebral que se activan en las relaciones
sociales, encontrando que las referencias al “yo” se asocian a la actividad
de la corteza prefrontal medial (MPFC).
Según Mitchell la imagen del “yo” que
nos sirve de referencia, las actitudes,
la afectividad y otros fenómenos sociales convergen en esta región, es
decir, procesamos nuestro “yo” en la misma zona que procesamos emociones. Este
tratamiento de nuestro “yo” por parte de nuestro córtex cerebral es muy
diferente al que realizamos de otras representaciones más precisas.
 En un segundo trabajo Tamari D y Mitchell J, estudian los
correlatos neuronales de anclaje y ajuste durante la mentalización2. Entiéndase por mentalización la tarea de
comprender nuestras propias emociones y pensamientos en un acto de
introspección3,4,5 ¿Cómo entendemos las
emociones de los demás?, se preguntan estos autores. A través de la
“simulación” o “auto-proyección” de sentimientos similares nuestros,
sentimientos que imaginamos que nosotros tendríamos si estuviéramos en su
situación. Ahora bien no asumimos sin mas que nuestros sentimientos son iguales
a los sentimientos de los demás, por lo que realizamos posteriores ajustes, es
decir, juicios relativos a las diferencias percibidas entre el yo y el otro.
Algunos trabajos6,7 (Epley, Keysar et al. 2004), sugieren que
tal corrección se produce a través de un proceso de “anclaje y ajuste de”, por
el cual las personas receptoras ajustan de manera seriada sus inferencias a
partir de un punto de partida inicial. Este punto inicial es el “anclaje”. Por
ejemplo, ante un paciente que se queja de dolor el profesional puede pensar: “siempre
se queja por casi nada, es un exagerado”, para posteriormente corregir y
pensar: “pues vaya, tenía razón en quejarse”.
En un segundo trabajo Tamari D y Mitchell J, estudian los
correlatos neuronales de anclaje y ajuste durante la mentalización2. Entiéndase por mentalización la tarea de
comprender nuestras propias emociones y pensamientos en un acto de
introspección3,4,5 ¿Cómo entendemos las
emociones de los demás?, se preguntan estos autores. A través de la
“simulación” o “auto-proyección” de sentimientos similares nuestros,
sentimientos que imaginamos que nosotros tendríamos si estuviéramos en su
situación. Ahora bien no asumimos sin mas que nuestros sentimientos son iguales
a los sentimientos de los demás, por lo que realizamos posteriores ajustes, es
decir, juicios relativos a las diferencias percibidas entre el yo y el otro.
Algunos trabajos6,7 (Epley, Keysar et al. 2004), sugieren que
tal corrección se produce a través de un proceso de “anclaje y ajuste de”, por
el cual las personas receptoras ajustan de manera seriada sus inferencias a
partir de un punto de partida inicial. Este punto inicial es el “anclaje”. Por
ejemplo, ante un paciente que se queja de dolor el profesional puede pensar: “siempre
se queja por casi nada, es un exagerado”, para posteriormente corregir y
pensar: “pues vaya, tenía razón en quejarse”. En el estudio que mencionamos se utilizaron imágenes de
fRNM para probar dos predicciones derivadas de este punto de vista de anclaje y
ajuste. Los participantes en el estudio (n = 64) utilizaron una escala tipo
Likert para evaluar las preferencias de la otra persona y para indicar sus
preferencias sobre las mismas preguntas, lo cual permite calcular la
discrepancias entre las respuestas de los participantes para el “yo” y el “otro”. Análisis paramétricos de todo el
cerebro identificaron una región en la corteza prefrontal medial (MPFC) en la
que la actividad se relaciona linealmente con esta discrepancia del yo y el
otro a la hora de inferir los estados mentales de los otros. Los hallazgos
sugieren tanto que el yo sirve como un importante punto de partida para
comprender a los demás y, a partir de este conocimiento, realizar ajustes en
relación a otras personas. Es decir, lo que yo supongo que experimentaría en la
situación del otro es la manera como acostumbramos a proceder para el anclaje inicial.
En el estudio que mencionamos se utilizaron imágenes de
fRNM para probar dos predicciones derivadas de este punto de vista de anclaje y
ajuste. Los participantes en el estudio (n = 64) utilizaron una escala tipo
Likert para evaluar las preferencias de la otra persona y para indicar sus
preferencias sobre las mismas preguntas, lo cual permite calcular la
discrepancias entre las respuestas de los participantes para el “yo” y el “otro”. Análisis paramétricos de todo el
cerebro identificaron una región en la corteza prefrontal medial (MPFC) en la
que la actividad se relaciona linealmente con esta discrepancia del yo y el
otro a la hora de inferir los estados mentales de los otros. Los hallazgos
sugieren tanto que el yo sirve como un importante punto de partida para
comprender a los demás y, a partir de este conocimiento, realizar ajustes en
relación a otras personas. Es decir, lo que yo supongo que experimentaría en la
situación del otro es la manera como acostumbramos a proceder para el anclaje inicial.
En otro trabajo8 los autores investigan el ajuste en serie
como un mecanismo de corrección de los anclajes. En tres experimentos los
participantes juzgaron las actitudes de una persona similar o diferente e
informaron de sus propias actitudes. Cuanta mas distancia existía entre su actitud
y la actitud de la otra persona, mas tiempo de respuesta invertían para
comprenderla, lo que sugiere que los
sujetos usaban un mecanismo cognitivo de ajuste y anclaje.
Finalmente plantean que “Revelar” información sobre uno
mismo es intrínsecamente gratificante: Disclosing
information about the self is intrinsically rewarding9. Cuando hablan los seres humanos dedican
de un 30% a un 40% de su producción a hablar de sus propias experiencias
subjetivas. ¿ Que es lo que impulsa a “Revelar” información privada o íntima?.
Según ellos se debe a que se involucran mecanismos neurales y cognitivos
asociados a la recompensa. Cinco estudios proporcionaron apoyo a esta
hipótesis. La auto-revelación estaba fuertemente asociada con una mayor
activación en regiones del cerebro que forman el sistema mesolímbico de la
dopamina, incluyendo el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Hasta tal
punto los individuos deseaban “Revelar”
información personal que incluso estaban
dispuestos a renunciar a cierta suma de dinero para lograrlo. En conjunto estos
hallazgos sugieren que la tendencia humana a transmitir información sobre la
experiencia personal tiene una base neurológica de recompensa emocional, no en
vano somos una especie gregaria.
Fernando Orozco
Zaragoza
BIBLIOGRAFIA
1.- Mitchell, J. P. (2009). "Social psychology as a
natural kind." Trends Cogn Sci 13(6): 246-251.
2.- Tamir, D. I. and J. P. Mitchell (2010). "Neural
correlates of anchoring-and-adjustment during mentalizing." Proc Natl Acad
Sci U S A 107(24): 10827-10832.
3.-Mitchell, J. P., M. R. Banaji, et al. (2005).
"The link between social cognition and self-referential thought in the
medial prefrontal cortex." J Cogn Neurosci 17(8): 1306-1315.
4 Mitchell, J. P., C. N. Macrae, et al. (2006).
"Dissociable medial prefrontal contributions to judgments of similar and
dissimilar others." Neuron 50(4): 655-663.
5 Fellows, L. K. and M. J. Farah (2007). "The role
of ventromedial prefrontal cortex in decision making: judgment under
uncertainty or judgment per se?" Cereb Cortex 17(11): 2669-2674.
6.-Epley, N. and T. Gilovich (2001). "Putting
adjustment back in the anchoring and adjustment heuristic: differential
processing of self-generated and experimenter-provided anchors." Psychol
Sci 12(5): 391-396.
7-Epley, N., B. Keysar, et al. (2004). "Perspective
taking as egocentric anchoring and adjustment." J Pers Soc Psychol 87(3):
327-339.
8-Tamir, D. I. and J. P. Mitchell (2012).
"Anchoring and Adjustment During Social Inferences." J Exp Psychol
Gen.
9-Tamir, D. I. and J. P. Mitchell (2012).
"Disclosing information about the self is intrinsically rewarding."
Proc Natl Acad Sci U S A.